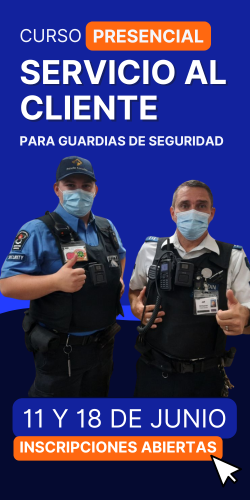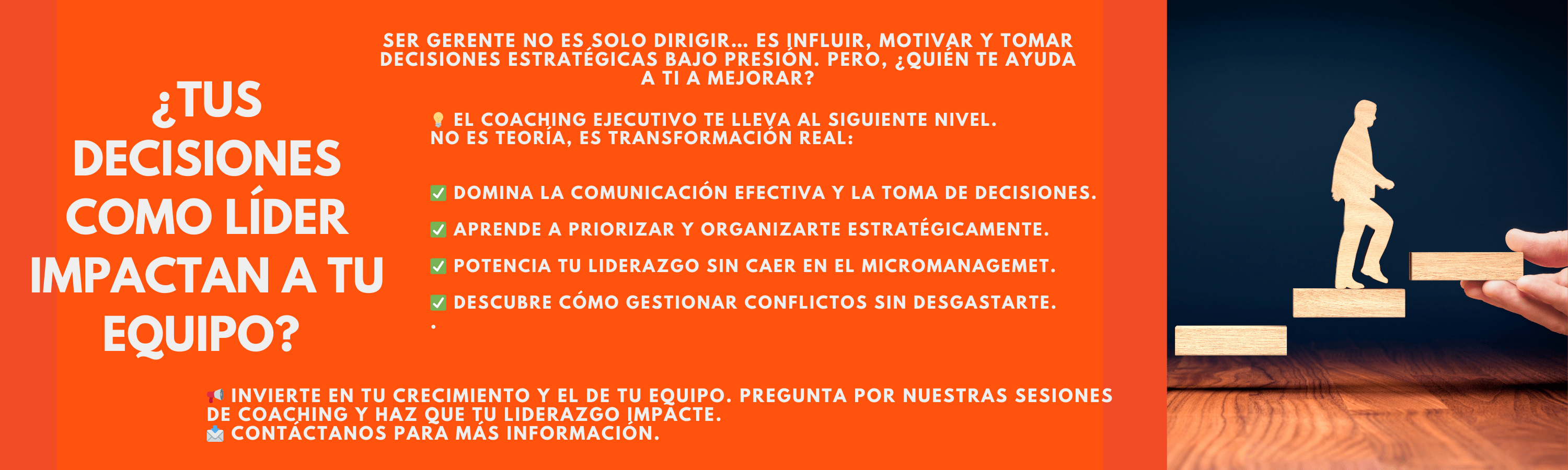Hace ya más de veinticinco siglos, Tales de Mileto afirmaba que la cosa más difícil del mundo es conocerse a uno mismo. Y en el templo de Delfos podía leerse aquella famosa inscripción socrática –gnosei seauton: conócete a ti mismo–, que recuerda una idea parecida.
Conocerse bien a uno mismo representa un primer e importante paso para lograr ser artífice de la propia vida, y quizá por eso se ha planteado como un gran reto para el hombre a lo largo de los siglos.
La observación de uno mismo permite separarse un poco de nuestra subjetividad, para así vernos con un poco de distancia, como hace el pintor de vez en cuando para observar cómo va quedando su obra.
Observarse a sí mismo es como asomar la cabeza un poco por encima de lo que nos está ocurriendo, y así tener una mejor conciencia de cómo somos y qué nos pasa. Por ejemplo, es diferente estar fuertemente enfadado, sin más, a estarlo pero dándose uno cuenta de que lo está, es decir, teniendo una conciencia autorreflexiva que nos dice: «Ojo con lo que haces, que estás muy enfadado».
Advertir cómo estamos emocionalmente es el primer paso hacia el gobierno de nuestros propios sentimientos.
Comprender bien lo que nos pasa tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos perturbadores que puedan invadirnos, y nos brinda la oportunidad de poner esfuerzo por sobreponernos y así no quedar abandonados a su merced.
—Pero hay muchas personas que son conscientes de pasar por un estado emocional negativo, y sin embargo no logran salir de él.
Las hay, sin duda. Son personas que suelen sentirse desbordadas por sus propios sentimientos, y se dan cuenta de que están pesimistas, malhumoradas, susceptibles o abatidas, pero se consideran incapaces de salir de ese estado. Son conscientes de su situación, pero de un modo vago, y precisamente su falta de perspectiva sobre esos sentimientos es lo que les hace sentirse abrumadas y perdidas. Piensan que no pueden gobernar su vida emocional y por eso no hacen casi nada eficaz por salir del agujero en que se encuentran.
Hay otras personas que son algo más conscientes de lo que les sucede, pero su problema es que tienden a aceptar pasivamente esos sentimientos. Son proclives a estados de ánimo negativos, y se limitan a aceptarlos resignadamente, con una actitud rendida, de dejarse llevar por ellos, y no se esfuerzan por cambiarlos a pesar de lo molesto que les resulta sobrellevarlos.
—¿Y piensas entonces que en realidad no son tan conscientes de lo que les sucede?
Exacto. Las personas que perciben con verdadera claridad sus sentimientos suelen alcanzar una vida emocional más desarrollada. Son personas más autónomas, más seguras, más positivas; y cuando caen en un estado de ánimo negativo no le dan vueltas obsesivamente, ni lo aceptan de modo pasivo, sino que saben cómo afrontarlo y gracias a eso no tardan en salir de él. Su ecuanimidad en el conocimiento propio les ayuda mucho a abordar con acierto los problemas y gobernar con eficacia su vida afectiva.
El conocimiento propio constituye un punto clave para la formación y educación del carácter y de los sentimientos de cualquier persona. Además, ese saber lo que realmente nos pasa y por qué nos pasa está muy relacionado con nuestra capacidad de comprender bien a los demás. En este sentido, es muy útil desarrollar la capacidad de observación del comportamiento propio y ajeno: la literatura o el cine, por ejemplo, pueden enseñar mucho también a conocerse a uno mismo y a los demás cuando los autores son buenos conocedores del espíritu humano y saben reflejar bien lo que sucede en el interior de las personas.
—Pero fomentar tanto interés por el conocimiento propio, ¿no lleva al individualismo o la introversión?
Como es natural, no estamos hablando de desarrollar un afán de malsana introspección psicológica, sino de procurar conocerse para no vivir con uno mismo como con un desconocido.
Conocerse bien no lleva a encerrarse en la propia subjetividad, sino a verse a uno mismo con toda la objetividad posible.
Y eso ayuda, entre otras cosas, a combatir la inestabilidad de ánimo que se produce cuando una persona se deja arrastrar por su imaginación: unas veces divagando en ensoñaciones y fantasías, otras tendiendo a sobrevalorar las propias posibilidades, y otras quedándose a merced del pesimismo o la indecisión, subestimando sus capacidades cuando las circunstancias son adversas.
La conciencia emocional es muy intensa en unas personas, mientras que en otras es mucho más moderada. Hay personas, por ejemplo, que ante una situación de peligro reaccionan con asombrosa serenidad. Otras, en cambio, pueden quedarse muy afectadas durante varios días simplemente porque se les ha extraviado un bolígrafo o porque su equipo favorito ha perdido un partido en la liga de fútbol.
—Lo dices como si experimentar sentimientos intensos fuera algo negativo.
No tiene por qué serlo. El exceso de sensibilidad emocional puede llevarnos a auténticas tormentas afectivas (positivas o negativas, de exaltación o de abatimiento), y eso tiene muchos riesgos. Pero tampoco puede ponerse como ideal la frialdad y el desapego.
Para facilitar el propio conocimiento, resulta útil analizar los múltiples elementos que interaccionan en nuestra vida, pues es lógico que, a lo largo de los años, algunas de esas facetas puedan pasar por momentos de conflicto más o menos importantes. Son situaciones dolorosas que pueden tener su origen en cuestiones profesionales (dificultades para obtener o mantener determinado nivel profesional, problemas de entendimiento con los jefes o compañeros, fracasos debidos a los propios fallos o a la superioridad de los competidores, situaciones de paro o de insatisfacción laboral, etc.); o dificultades de salud, que limitan de modo transitorio o permanente la propia capacidad, y que pueden ir acompañados de un serio sufrimiento físico o psíquico; problemas afectivos que plantea la convivencia ordinaria (diferencias de criterio entre los cónyuges, o entre padres e hijos, etc.); o toda la problemática específica que puede plantear la vida escolar, abrirse camino en la vida profesional, el declive de la salud o la llegada de la ancianidad; etc.
Y de la misma forma que, por ejemplo, una falta concreta de salud, por muy localizada que esté en un punto determinado del cuerpo, acaba produciendo de ordinario una sensación generalizada de malestar en toda la persona, también un problema grave en cualquiera de las otras facetas de la vida –por ejemplo, en la vida profesional, o en la familia– puede producir un efecto que trascienda esa faceta y provoque otros problemas en cadena: trastornos de carácter, retraimiento o agresividad en la relación con los demás, o incluso –cuando los problemas son importantes– propensión a determinadas enfermedades.
Esto hace que, si falta la necesaria madurez y conocimiento propio, algunos problemas de una faceta de la vida se acaben achacando a otra que en realidad no tiene la culpa, o al menos tiene muy poca. Así, una persona puede culpar a su cónyuge o a sus hijos o a sus padres de la frustración que siente, cuando en realidad ese sentimiento se debe sobre todo a una causa de tipo profesional, o a una simple inmadurez afectiva; o puede considerar que su situación profesional es el motivo por el que se siente insatisfecho, cuando en el fondo se debe a que no acepta la natural pérdida de capacidad o de salud que sobreviene con motivo de la edad o de los ciclos naturales de ánimo que la vida imprime; o puede achacar a determinados defectos de las personas con que convive lo que en realidad se debe a un enrarecimiento del propio carácter; etc.
Las personas tendemos –al menos la mayoría– a proyectar fuera de nosotros la solución de los problemas que experimentamos. Solemos echar a otros la culpa de casi todo lo malo que nos sucede. Parte importante del conocimiento propio es advertir la presencia de ese sutil engaño. Es cierto que las circunstancias ajenas siempre pueden ayudarnos a resolver y superar nuestros problemas, pero no debemos dimitir –ni total ni parcialmente– del amplísimo margen de responsabilidad que tenemos sobre la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida.
Tampoco debe olvidarse que la pereza –con todo el lastre interior que puede llegar a tener en nuestra vida–, trata de llevarnos hacia la ley del mínimo esfuerzo. Por eso, cuando sentimos desgana para afrontar una tarea que nos resulta costosa, es preciso identificar claramente su origen y reconocerlo como lo que es: cansancio razonable que exige descanso, o pereza que hemos de superar; pero no interpretar equivocadamente la desgana como carencia de aptitudes, ni las dificultades ordinarias como acumulación de infortunios o de malévolas confabulaciones contra nosotros, pues sería una triste forma de autoengaño.
—Pero a veces se presentan problemas que no tienen fácil solución.
Es preciso entonces buscar posibles modos razonables de resolver esos problemas, al menos hasta donde nos sea posible. Habrá ocasiones, efectivamente, en que sólo podremos disminuir sus consecuencias negativas y aprender a sobrellevarlos: por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas, fuertes reveses económicos o profesionales cuya solución queda fuera de nuestro alcance, problemas serios de relación con personas que tenemos necesidad de tratar, etc.
—¿Y cómo distinguir lo que debe sobrellevarse de lo que debemos intentar cambiar?
Un profundo y certero conocimiento de uno mismo, contrastado por la observación atenta del propio comportamiento externo y de las reacciones interiores, enriquecido por el consejo de quienes nos conocen y aprecian, nos permitirá identificar el verdadero origen de las perturbaciones que inevitablemente experimentaremos siempre a lo largo de nuestra vida.
Así avanzaremos a buen paso hacia la madurez emocional, tan lejana de esas altivas afirmaciones de algunos («yo sigo pensando exactamente lo mismo que he pensado siempre», como si la mejor prueba de lucidez fuera no cambiar jamás en nada de forma de pensar), e igualmente lejos de esa variabilidad de quienes cambian constantemente de ideales y olvidan sus convicciones como si fueran una ligera gripe que ya pasaron, o como si el transcurso de los años no les reportara ninguna enseñanza estable.
El propio conocimiento es un proceso abierto, que no termina nunca, pues la vida es como una sinfonía siempre incompleta, que se está haciendo continuamente, que siempre es superable y exige por tanto una atención constante.
El conocimiento propio es puerta de la verdad.
Cuando falta, no se puede ser sincero con uno mismo, por mucho que se quiera. Querer ver qué es lo que nos sucede –y quererlo de verdad, con sinceridad plena– es el punto decisivo. Si eso falla, podemos vivir como envueltos por una niebla con la que quizá nuestra propia imaginación enmascara las realidades que nos molestan.
Porque encontrar escapatorias cuando no se quiere mirar dentro de uno mismo es la cosa más fácil del mundo. Siempre existen causas exteriores a las que culpar, y por eso hace falta cierta valentía para aceptar que la culpa, o la responsabilidad, es quizá nuestra, o al menos una buena parte de ella. Esa valentía personal es imprescindible para avanzar con acierto en el camino de la verdad, aunque a veces se trate de un recorrido que puede hacerse muy cuesta arriba.
No percibir con ecuanimidad los propios sentimientos supone fácilmente quedar a su merced.
Hay sentimientos que fluyen de forma casi inconsciente, pero que no por eso dejan de ser importantes. Por ejemplo, una persona que ha tenido un encuentro desagradable puede luego permanecer irritable durante horas, sintiéndose molesto por el menor motivo y respondiendo de mala manera a la menor insinuación. Esa persona puede ser muy poco consciente de su susceptibilidad, e incluso sorprenderse –y molestarse de nuevo– si alguien se lo hace notar, aunque a los demás resulta bien patente que se debe a esos sentimientos que bullen en su interior como consecuencia de aquel encuentro desagradable anterior.
Una buena parte de nuestra vida emocional tarda en aflorar a la superficie.
Hay sentimientos que no siempre llegan a cruzar el umbral de la conciencia. Por eso reconocerlos nos permite desplazar la frontera y ampliar el campo de los sentimientos plenamente conscientes, y eso siempre supone un poderoso medio para mejorar.
Una vez que tomamos conciencia de cuáles son los verdaderos sentimientos que pugnan por salir a la superficie de nuestra conciencia, podemos evaluarlos con mayor acierto, decidir dejar a un lado unos y alentar otros, y así actuar sobre nuestra visión de las cosas y nuestro estado de ánimo. En esto se manifiesta, entre otras cosas, que somos seres inteligentes.
Quien se conoce bien, puede apoyarse en sus puntos fuertes para actuar sobre sus puntos débiles, y así corregirlos y mejorarlos.
Es como una intensa luz que ilumina sus vidas y les permite desenvolverse con acierto a la hora de tomar decisiones, tanto las más sencillas de la vida diaria como las verdaderamente importantes.
—¿Y en qué sentido hablabas antes de no querer ver?
Hay muchas formas de eludir la realidad, y casi siempre se producen de modo semiinconsciente para su protagonista.
Algunas personas, por ejemplo, se hacen a sí mismas razonamientos del estilo de «déjame disfrutar de eso, que luego ya veré lo que hago» (donde eso puede ser cualquier muestra de egoísmo, pereza o escape de la realidad). No parecen advertir hasta qué punto ese error va ganando terreno en sus vidas y oscureciendo el escaso alivio que eso les produce.
Hay otros que se engañan con razonamientos como los del niño mimado que prefiere quedarse encerrado en su habitación, aburrido y solo, rumiando sus agravios y las razones de su enfado, aun sabiendo que lo mejor sería superar su orgullo y salir. Prefieren permanecer tristes en su desgracia, con tal de no enfrentarse a su propia obstinación.
Otros son como aquél que persigue ansiosamente el placer, y va viendo cómo éste se hace cada día más pequeño, y sabe que por ese camino no obtendrá un grado de satisfacción alto, pero prefiere seguir tras ese pobre halago insaciable, porque le asusta verse privado de él.
«Nuestro corazón –ha escrito Susanna Tamaro– es como la tierra, que tiene una parte en luz y otra en sombras. Descender para conocerlo bien es muy difícil, muy doloroso, pues siempre es arduo aceptar que una parte de nosotros está en la sombra. Además, contra ese doloroso descubrimiento se oponen en nuestro interior muchas defensas: el orgullo, la presunción de ser amos inapelables de nuestra vida, la convicción de que basta con la razón para arreglarlo todo. El orgullo es quizá el obstáculo más grande: por eso es preciso valentía y humildad para examinarse con hondura.»
«Las lágrimas se me amontonaban en los ojos –pensaba Ida, la protagonista de aquella novela de Mercedes Salisachs– y era difícil evitarlas.
»Me reproché entonces mi falta de visión, aquel maldito silencio que siempre dominaba nuestras sobremesas, aquella obsesión de guardar siempre para nosotros nuestros pensamientos y preocupaciones.
«Si al menos mi hija hubiera dejado entrever algo de lo que le ocurría... Si hubiese recurrido a mí para que yo la ayudase... Pero no. Callar, eso era lo que hacíamos todos. Cubrir con piel sana los furúnculos más purulentos. Es horrible, ahora comprendo que no conocía a mi hija.»
Algunas personas han sido educadas de manera que suelen esconder habitualmente sus sentimientos. Sienten un excesivo pudor para expresar lo que realmente piensan o les preocupa, y se muestran reacias a manifestar emoción o afecto. Quizá desean hablar pero les frena una barrera de timidez, de envaramiento, de falso respeto, de orgullo. Es cierto que determinados sentimientos sólo se exteriorizan dentro de un cierto grado de intimidad, y requieren cierta reserva, pero silenciarlos siempre, o cubrirlos de aparente indiferencia, entorpece el desarrollo afectivo y conduce, entre otras cosas, a una importante merma de la capacidad de reconocer y expresar los propios sentimientos.
Muchos desequilibrios emocionales tienen su origen en que esas personas no saben manifestar sus propios sentimientos, y eso les ha llevado a educarlos de manera deficiente. Cuando hablan de sí mismas, difícilmente logran decir algo distinto de si se sienten bien, mal o muy mal. Les resulta difícil hablar de esas cuestiones, y manejan un vocabulario emocional sumamente reducido. No es que no sientan, es que no logran discernir bien lo que bulle en su interior, ni saben cómo traducirlo en palabras. Ignoran el motivo de fondo de sus problemas. Perciben sus sentimientos como un desconcertante manojo de tensiones que les hace sentirse bien o mal, pero no logran explicar qué tipo de bien o de mal es el que sienten.
Esa confusión emocional nos hace vislumbrar un poco la grandeza del poder del lenguaje, y comprender que cuando logramos expresar en palabras lo que sentimos, damos un gran paso hacia el gobierno de nuestros sentimientos.
Siempre se ha dicho que si no comprendes bien una cosa, lo mejor que puedes hacer es intentar empezar a explicarla. Por ejemplo, un profesor experimenta muchas veces la dificultad de hacer comprender a sus alumnos los puntos más complejos de la asignatura. Sin embargo, a medida que avanza el desarrollo de la clase, y se abordan una y otra vez esos conceptos desde perspectivas diferentes, las ideas se van precisando, surgen pequeñas o grandes iluminaciones, tanto para los alumnos como para el propio profesor.
Por eso, una buena forma de avanzar en la educación de los sentimientos es pensar, leer y hablar sobre los sentimientos. Al hacerlo, nuestras ideas se van destilando, y serán cada vez más precisas y certeras. Y sabremos cada vez mejor qué sucede en nuestro interior, para después intentar explicarlo, buscar sus causas, sus leyes, sus regularidades, e intentar finalmente sacar alguna idea en limpio para mejorar en nuestra educación afectiva.
Los temas pueden ser muy variados. Antes hemos hablado, por ejemplo, de cómo las personas tendemos a echar a otros la culpa de todo lo malo que nos sucede, y de esa otra tendencia a proyectar en los demás nuestros propios defectos.
En ambos casos, se trata de fenómenos que, como suele suceder con todo lo relativo al conocimiento de las personas, se advierten con más facilidad en otros que en uno mismo. No es difícil, por ejemplo, ver a una persona muy egoísta que se lamenta del egoísmo de los demás y dice que nadie le ayuda; o a uno que siempre se está quejando, pero siempre protesta de que otros se quejen; o a un charlatán agotador que acusa a otro de que habla demasiado; o a un hombre irascible que denuncia el mal genio de los demás.
Con sólo prevenirnos contra estos dos errores –en el fondo muy parecidos–, podemos avanzar mucho en esa importante tarea que es el propio conocimiento. Se trata de procurar ver las cosas buenas de los demás, que siempre las hay, y aprender de ellas. Y cuando veamos sus defectos (o algo que nos parece a nosotros que lo son), pensar si no hay esos mismos defectos también en nuestra vida.
Mejoraremos procurando conocer cuáles son nuestros defectos dominantes.
Para concretar un poco, podemos considerar algunos defectos relacionados con la educación de los sentimientos:
• timidez, temor a las relaciones sociales, apocamiento;
• irascibilidad, susceptibilidad, tendencia exagerada a sentirse ofendido;
• tendencia a rumiar en exceso las preocupaciones, refugiarse en la soledad o en una excesiva reserva;
• perfeccionismo, rigidez, insatisfacción;
• falta de capacidad de dar y recibir afecto;
• nerviosismo, impulsividad, desconfianza;
• pesimismo, tristeza, mal humor;
• recurso a la simulación, la mentira o el engaño;
• gusto por incordiar, fastidiar o llevar la contraria; tozudez;
• exceso de autoindulgencia ante nuestros errores; dificultad para controlarse en la comida, bebida, tabaco, etc.;
• tendencia a refugiarse en la ensoñación o la fantasía; dificultad para fijar la atención o concentrarse;
• excesiva tendencia a requerir la atención de los demás; dependencia emocional;
• hablar demasiado, presumir, exagerar, fanfarronear, escuchar poco;
• resistencia a aceptar las exigencias ordinarias de la autoridad;
• tendencia al capricho, las manías o la extravagancia;
• resistencia para aceptar la propia culpa, o sentimientos obsesivos de culpabilidad;
• falta de resistencia a la decepción que conlleva el ordinario acontecer de la vida; no saber perder o no saber ganar;
• dificultad para comprender a los demás y hacernos comprender por ellos;
• dificultad para trabajar en equipo y armonizarse con los demás; etc